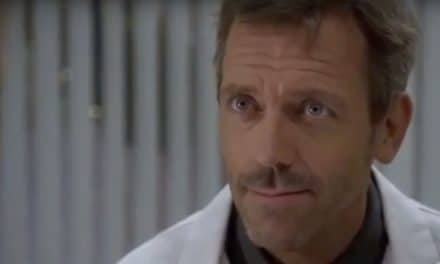Tal día como hoy, 28 de diciembre, pero de 1836, se firmaba el “Tratado definitivo de paz y de amistad entre México y España”, que suponía el reconocimiento formal de la independencia del antiguo virreinato sobre la base de la unidad de la nación y de la defensa de la religión católica. El historiador Fernando J. Padilla nos habla del contexto de ese tratado y de los duros años que siguieron para ambos países, hermanados por siglos de historia y de valores en común.
El jefe del gobierno José María Calatrava (1836-1837), por parte española, y el diplomático Miguel Santa María, por parte mexicana, rubricaron el Tratado definitivo de paz y de amistad entre México y España, que sería ratificado en 1838. Este tratado supuso el reconocimiento legal de la separación de México, consumada en septiembre de 1821 con la entrada en la capital de la Nueva España de un ejército liderado por el antiguo oficial realista Agustín de Iturbide. Sobre la base de la independencia, la unidad de la nación y la defensa de la religión católica se cimentó el nacimiento del México soberano. Estas eran las tres garantías de una independencia proclamada por vez primera el 6 de noviembre de 1813 en el Congreso de Chilpancingo, que inició un tortuoso camino de más de un cuarto de siglo que culminó con la ratificación de 1838.
El proceso que condujo a la reconciliación no fue breve ni fácil. Hasta 1829, España lanzó varias expediciones militares que trataron sin éxito de reconquistar México. En el último enfrentamiento, ocurrido en Tampico, se impusieron las fuerzas mexicanas de Antonio López de Santa Anna, que apenas unos años atrás había peleado en el ejército de rey de España. A su vez, la joven nación americana trató de invadir Cuba, la joya del Imperio español, y expulsó de su suelo a todos los gachupines, unos 8.000, entre 1827 y 1829.
En la década de 1830, ambas naciones atravesaban un periodo de profunda inestabilidad política y económica. México nació a la vida independiente arruinado tras una guerra civil de once años (1810-1821) en la que los mexicanos, realistas e independentistas, se enfrentaron entre sí. Se calcula que la guerra se cobró la vida de 600.000 almas en un país de poco más de 7 millones de habitantes. Si extrapolamos esta cifra a la población actual de México, resultaría que la guerra habría acabado con la vida de más de 10,5 millones de personas.
La guerra supuso para México una tragedia humana, pero también económica. Según los datos recopilados en su día por el historiador Luis González, en 1822 la mitad de la industria y dos tercios de la producción agrícola estaban destruidos; la producción minera, principal actividad económica del país, bajó de los 30 millones de pesos de 1810 a tan solo 6; el presupuesto nacional tenía un déficit de cuatro millones de pesos y 76 de deuda externa.
Políticamente, el país salió de la guerra profundamente dividido. En el tránsito de virreinato a nación, México recorrió una senda turbulenta en la que, tras la guerra de independencia, la pugna interna continuó entre centralistas y federalistas, conservadores y liberales. A finales de 1836 gobernaban el país los conservadores, más favorables a reconciliarse con España que los liberales. En el acercamiento diplomático jugó un papel destacado Lucas Alamán, antiguo diputado por Guanajuato en las Cortes españolas (1820-1822), quien defendía que la herencia cultural hispánica debía ser la base sobre la que forjar la nación mexicana. Los conservadores veían en un acuerdo con España un paso hacia la estabilización institucional de México, que contaba ya con el reconocimiento de Estados Unidos y del Reino Unido.
Crisis profunda en España
En 1836, más de diez años después de la pérdida del enorme imperio americano y del derrumbe de los ingresos generados por el comercio ultramarino, España era un país de unos 15 millones de habitantes sumido en una terrible guerra civil entre liberales y partidarios de conservar los fundamentos del Antiguo Régimen. Esta guerra no hacía sino ahondar en la crisis de un país en situación de inestabilidad y convulsión desde hacía más de veinticinco años. La invasión francesa de 1808 desató guerras de independencia en España y en América, y agudizó la pugna entre liberales y absolutistas que no se mitigó hasta finales del siglo XIX. El régimen liberal, entre otras medidas, consideró que recomponer las relaciones rotas años atrás con las antiguas posesiones americanas podía relanzar el comercio ultramarino y así ayudar a mejorar la precaria situación de la hacienda española.
Como vemos, el reconocimiento de España a México como nación soberana en 1836 fue producto de la necesidad de ambos países, pero también el resultado ineludible de tres siglos de historia común. Fue un hecho de gran relevancia simbólica que trasciende la necesidad coyuntural, puesto que México, que había sido el centro del virreinato más importante del imperio, fue el primer país reconocido como nación independiente por España.
El pensador español Gustavo Bueno consideraba que, en el caso de España, el imperio hizo a la nación. Es decir, que la experiencia de conquistar, colonizar y gobernar enormes territorios y pueblos lejanos fue la que verdaderamente dio forma a la nación española. Lo mismo puede decirse de México. Tras el derrumbe del imperio y el nacimiento de un nuevo país en 1821, los mexicanos forjaron su nación sobre el marco cultural, religioso y geográfico establecido a lo largo de los largos años que duró el virreinato. Las tres garantías de la independencia de 1821 se entienden por la secular presencia de España en México, y no a pesar de ella. Del mismo modo, no se puede entender qué es España sin conocer su centenaria relación con América.
En el tratado del 28 de diciembre de 1836, españoles y mexicanos debemos ver un episodio más de la larga historia que tenemos en común. Sin ella, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Sin ella, yo no hubiera escrito estas líneas ni ustedes las habrían leído.