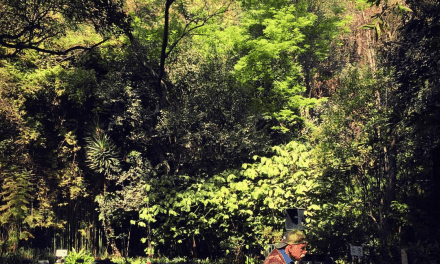Carrera de San Jerónimo
En la forma de comer se nota quién es tragón y en el nudo de la bufanda se denota el primo de Moroleón que nunca había vivido un invierno de veras.
Por Jorge F. Hernández.
Parece personaje de Ibargüengoitia, pero absolutamente real y verídico ese simpático paisano que pasea por Recoletos con la bufanda enredada, los calcetines amarillos y un viejísimo pantalón de terlenka. Llega al café y al desamarrarse el nudo de estambre, tira sin querer el vaso de una mesa contigua; dejemos para otra crónica el enredo de pedir un Tehuacán en el Café Gijón, aludir a las tapas como “botana” y chiflar a bajo volumen una muy personal versión de Señora Tentación. Lo que en verdad importa para esta página es el prodigioso instante en que nuestro paisano ve de lejos el arte intemporal de un madrileño profesional que se amarra la bufanda como quien se echa el capote a la espalda en pleno centro del ruedo de Las Ventas.
El chulapo sin zarzuela aparente toma las dos puntas de la bufanda y extiende la prenda como si alargase un churro, de esos que quedan al filo de la tasa de chocolate como moño. Abraza su propio cuello con ese tejido que parece símbolo del infinito y justo debajo de la barbilla, inserta las dos puntas por el hueco de lo que podría ser corbata muy ancha y ¡ya está!, la bufanda anudada a la perfección.
Otra cosa es suponer que el bello ripio se aprende a la primera y que nuestro primo guanajuatense quizá tenga que invertir varios intentos, probar diferentes tipos de estambre y tela, medidas de largo y flecos aleatorios, pero tarde o temprano ha de lograr desfilar por la Gran Vía como quien domina el bello arte de la bufanda hasta que su mujer, en un tierno detallazo navideño, le regale lo que llaman un Fulard y entonces, se acabó el encanto y los nudos y las formas y el donaire, porque esa mini-cobija que aquí llamarían manta no hay ingeniero que le halle su forma al cuello ni estética que combine sus vuelos con la adolorida garganta que ya anda tosiendo hasta enero.